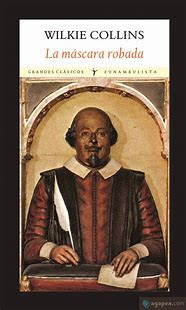(Una historia para contar al amor de la lumbre navideña).
1852
Es posible que algunos lectores de este relato posean una «máscara» de escayola, o rostro o efigie de Shakespeare, que es una copia del célebre busto de Stratford. Esas copias se pusieron a la venta hace ya algún tiempo. Las circunstancias en que se hizo el molde original me las relató un amigo (que ya no se encuentra entre nosotros) al que estoy muy agradecido porque tuvo la amabilidad de acordarse de mí y regalarme el ejemplar de la máscara que ahora tengo:
Hace unos cuantos años, mientras un albañil de Stratford-upon-Avon estaba realizando unas reparaciones en la iglesia, se las apañó para hacer un molde del busto de Shakespeare creyendo que no levantaba ninguna sospecha. Sin embargo, se descubrió lo que había hecho y de inmediato las autoridades a cargo del busto lo amenazaron con las penas y castigos más severos de la ley, aunque sin especificar por qué delito en concreto. El pobre hombre se asustó tanto por esas amenazas, que recogió sus herramientas al instante y se marchó de Stratford llevándose el molde con él. Más tarde planteó el caso a personas capacitadas para aconsejarle que le dijeron que no debía temer sanción alguna, y que, si creía que tendrían salida, podía hacer cuantas copias quisiera y venderlas en cualquier parte. Él siguió la recomendación, fijó las máscaras con mucho cuidado en placas de mármol negro y vendió gran cantidad de ellas no solo en Inglaterra, sino también en Estados Unidos. Hemos de añadir que ese albañil siempre se había caracterizado por la gran veneración que sentía por Shakespeare, lo que lo llevó al extremo de asegurar al amigo del que obtuve esta información que, si en su condición de viudo alguna vez se volvía a casar, solo sería con una mujer que fuese descendiente en línea directa de William Shakespeare. De la anécdota que acabo de relatar surgió la primera idea para las siguientes páginas. Ofrezco ahora este pequeño libro al público en el que he intentado contar una sencilla historia en tono tan natural como familiar; en otras palabras, como si la estuviera narrando a un grupo de amigos sentados alrededor de mi hogar.
WILKIE COLLINS.
HANOVER TERRACE, REGENT’S PARK
I.
Estaría insultando a la inteligencia de los lectores si creyera necesario describirles tan célebre ciudad como es Tidbury-on-the-Marsh. ¿Quién no conoce ese elegante lugar residencial de provincias? El espléndido nuevo hotel que se ha erigido al lado de la vieja posada; la extensa biblioteca a la que, no contentos con solo añadirle más libros, también están añadiendo ahora una nueva entrada; el proyecto de construir una calle en media luna de viviendas palaciegas de estilo griego en lo alto de la colina, que rivalice con la ya terminada de viviendas almenadas de estilo gótico al pie de esa colina; ¿no son hechos locales como estos de sobra conocidos por cualquier inglés inteligente? Pues claro que sí; la pregunta es superflua. Vayamos de inmediato, sin perder más tiempo, de Tidbury en general a la Calle Mayor en particular, y en concreto a nuestro destino allí: el establecimiento comercial de los señores Dunball y Dark.
Al fijarse únicamente en los líquidos de colores, la estatua en miniatura de un caballo, los emplastos para callos, las bolsas impermeables, los tarros de cosméticos y los platillos de cristal tallado llenos de pastillas del escaparate, uno podría pensar en un principio que Dunball y Dark solo eran farmacéuticos. Pero al observar detenidamente por la entrada una estancia interior, vería una inscripción, un receptáculo o caja de caoba grande y vertical con un agujero, unos barrotes de metal que protegían el agujero, una cortina verde para cubrir el agujero, y un hombre con una pala de cobre para dinero parcialmente visible tras el agujero; todo lo cual bastaría para informar a uno de que Dunball y Dark no solo eran farmacéuticos, sino también una «sucursal bancaria».
Es una mañana fría y borrascosa de finales de noviembre. El señor Dunball, en ausencia del señor Dark, que ha ido a dar un discurso en la junta de la parroquia, se ha metido en la caja de caoba para hacerse cargo de la sucursal bancaria. Es muy gordo, por lo que de un modo muy absurdo resulta demasiado grande para su campo de acción. Todavía no ha ido un solo cliente a sacar dinero; ni siquiera ha ido nadie a chismorrear con el banquero por los barrotes de metal de su prisión comercial. Ahí está sentado, contemplando tranquilamente la calle a través de la sección de farmacia de la tienda, con el oro en un cajón, los billetes en otro, los codos sobre los libros de contabilidad y la pala del dinero bajo el pulgar: la viva imagen de la soledad acaudalada; el ermitaño de las finanzas británicas.
En la tienda de fuera está el joven dependiente, dispuesto a drogar al público en un santiamén. Sin embargo, Tidbury-on-the-Marsh es un lugar sano y poco rentable y no hay público que aparezca. Una vez que el joven dependiente ha comprobado por el reloj de la tienda que son las diez y cuarto, y por la veleta de enfrente que el viento sopla del «sur-sur-oeste», ya ha agotado todas sus fuentes externas de entretenimiento, y no le queda más que dedicarse primero a afilar la navaja y luego a cortarse las uñas. Ha terminado la mano izquierda, y acaba de empezar con el pulgar de la derecha, cuando al fin un cliente oscurece la entrada de la tienda.